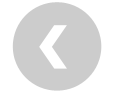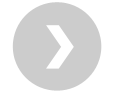Mis abuelos paternos eran vascos, nacidos en los Pirineos, sobre territorio francés. Mi abuelo, en Saint Palais; mi abuela, en Menditte. Ambos vinieron muy jóvenes a la Argentina.
Con mi hermana Graciela, compartíamos el sueño de conocer esa tierra de nuestros abuelos. Ilusionadas, armamos el viaje con la intención de llegar y buscar una capilla de Saint Palais, que estaba estampada en una postal que papá guardaba y que sabíamos era muy representativa para la familia. Luego, buscaríamos la casa natal en Menditte.
Llevamos en el equipaje una carpeta con fotos, entre las que estaban la de la capilla, la de un casamiento de unos diez años atrás y algunas otras encontradas en casa de los viejitos. La verdad, no sé por qué las llevamos, porque no teníamos la esperanza de vernos con nadie de la familia.
Con muchas ganas y mucho de esa fibra aventurera, que ambas compartíamos, viajamos a Biarritz y allí nos subimos a un auto y emprendimos el último tramo del camino.
En la campiña
Los prados cultivados, el olor a campo, el tibio sol que nos acariciaba con su calor primaveral, todo era una provocación para los sentidos. En el serpenteante camino, con las ventanillas bajas, dejamos que el aire nos inundara con esos profundos aromas de la tierra, de los árboles, de las plantaciones, de la historia. Estábamos solas en la inmensidad de la campiña, bajo el turquesa del cielo y con el verde y amarillo de los campos sembrados como alfombra bajo los pies. El silencio era solo interrumpido por el trinar de algunos pájaros y, para completar el cuadro, los azules Pirineos lo rodeaban todo, como una muralla que nos protegía.
Como en un cuento, cruzamos un puente con macetones de flores y, emocionadas, entramos al pueblo del abuelo. Increíblemente, apareció ante nuestros ojos la capilla.
Llegar fue mágico. Al bajar del auto, nuestros ojos se humedecieron. Allí estaba, majestuosa. Su torre campanario se erguía como queriendo tocar la gloria de Dios. Pequeña y humilde, pero nuestro corazón la sentía imponente y grande. ¿Cuántos eventos de nuestros antepasados habían acobijado esas paredes, cuántos sueños, oraciones, promesas? Y nosotras estábamos allí, como destejiendo una historia. Nuestra historia.
Nos animamos a entrar. No había nadie, el aire solemne y clásico de muchas velas encendidas, enseguida nos inundó. Era delicada, con algunos vitrales, pocas imágenes. Las dos encendimos una vela, por nosotras y por nuestras familias, agradeciendo haber llegado allí y así realizar nuestro sueño.
Soy yo
Al salir, por curiosidad, buscamos la dirección de Jean, primo de nuestro padre. Resultó estar justo frente a la capilla. Cruzamos la solitaria callecita y nos topamos con una pequeña puerta, solo sostenida por dos bisagras a un pilar. Parecía una puerta de tranquera, bajita, sin cerradura ni picaportes. Apenas la toqué, se abrió fácilmente y ante nuestros ojos apareció un patio empedrado con piedras grandes e irregulares. Sobre la derecha se encontraba una construcción con departamentos tipo PH en dos plantas. Los del primer piso tenían cada uno una escalera individual de acceso. Sobre el izquierdo, solo el patio. Me dio la sensación de esos lugares en los que se guardaban los carruajes.
No sé quién me dio el coraje porque no me reconozco haciendo estas cosas, pero entré decidida. Parado en lo alto de una escalera, divisamos a un señor muy mayor, delgado, cabello blanco. Preguntamos por Jean y entonces se tomó de la baranda y con la otra mano empezó a golpearse el pecho y balbuceó algo que entendimos como un soy yo.
Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Rápidamente, subí y le mostré una de las fotos de la carpeta y le dije venimos de la Argentina. El hombre me abrazó. Lloraba y temblaba.
Sentí miedo. Era un hombre muy grande y esas emociones a veces son peligrosas. Redoblé mi abrazo, le acaricié la espalda y le pedí que se calmara, que todo estaba bien. Graciela, detrás de mí, lloraba también.
A partir de allí empezó la magia. Sentimos júbilo al notar que para él era una alegría conocernos. Tal vez ese invisible lazo de sangre, que une las familias, nos hacía cercanos, como si nos hubiésemos conocido siempre.
Su francés era incomprensible para nosotras, igual que nuestro castellano para él. Pero por esas cosas inexplicables nos entendimos. No eran nuestras bocas las que hablaban ni nuestros oídos los que escuchaban, sino que los sentimientos se expresaban desde el fondo de los corazones.



 Lagun bati bidali
Lagun bati bidali Komentarioa gehitu
Komentarioa gehitu