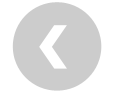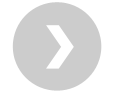Gloria Casañas. Se secó las manos en el delantal y descolgó el balde de estaño de un gancho junto a la puerta. Amanecía, y Buenos Aires estiraba de a poco su pereza. Del suburbio llegaba el aroma de tierra mojada. En la niebla se fue dibujando la silueta del tambero de la esquina de Lezica, escoltado por dos vacas y dos terneros con bozal. Avanzaban a paso cansino y a metros del umbral, el lechero se tocó la boina con el índice, al tiempo que sonreía de oreja a oreja.
-Buenas, doña.
Era pintón el hijo del vasco Goytía, pero a ella no la iba a engañar de nuevo.
-Llénelo todo -fue su respuesta agria, mientras le tendía el balde.
El chico desmontó, se quitó la medida de hojalata que pendía de su faja y frunció el ceño, concentrado, mientras acomodaba el banquito al pie de la vaca más grande. Uno de los terneros se acercó, y Arturo lo empujó con suavidad para alejarlo de la ubre tentadora. A Erminda le dio pena que se le negara lo que tenía derecho a recibir, y extendió la mano para acariciarlo. A Arturo no se le escapó el gesto.
-Ya le voy a dejar un poco, doña, no se apure. Es medio querendón éste. Mire -y para demostrarlo, interrumpió la labor y pasó por el lomo del ternero una rasqueta que le hizo cosquillas.
Prosiguió el ordeñe silbando una tonada de los Pirineos. Ella se distrajo contemplando los ojos mansos de la vaca, y se sobresaltó cuando escuchó decir:
-Dentro de poco tendrá que ir a buscar usted la leche, doña. Mi padre va a instalar el tambo en la calle Cuyo. Ya tiene apalabrado el local.
Erminda exclamó, conmovida por la noticia:
-¡Eso queda lejos!
Arturo se encogió de hombros.
-Sabe qué pasa, mis padres quieren montar un negocio con mesas y sillas, para que la gente pida leche merengada y bizcochos. Mi madre se luce en la cocina y yo, bueno, tengo otros intereses.
-¿Cuáles? -reclamó beligerante Erminda. Al fin y al cabo, ella estaba enojada con ese mocito de regia estampa que iba en mangas de camisa y pañuelo al cuello, aún en las mañanas de invierno.
-Se me da bien el canto, sabe, y como el nuevo local de mi padre queda cerca del teatro.Había pensado trabajar de día y cantar de noche.
¡Qué descaro! Erminda ya no sabía si estaba enojada con el vasco, con su hijo, o con ella misma, que por hablar zonceras no se había fijado en lo más importante, y ya Arturo le tendía con sonrisa pícara el balde, sin que ella hubiese visto si le había agregado agua del tarro o no.
-Deje, que yo se lo alcanzo -dijo entonces el mozo, y sin esperar respuesta, traspuso el umbral, atravesó el zaguán embaldosado y llegó al patio repleto de malvones. Aspiró el olor de las tortas fritas y dejó la huella de sus zapatillas de esparto sobre el mármol, cuando depositó su carga a la entrada de la cocina.
Un niñito delgado y ojeroso que apenas sobrepasaba el año se asomó, mirándolo con inocencia. Arturo se rascó la nuca, conturbado, mientras algo parecido a la culpa le corroía el pecho. Al volver la cabeza, descubrió a la madre mirándolo con ojos idénticos a los del niño, oscuros y melancólicos. Arturo sintió que la vergüenza arrebolaba sus mejillas.
-No le eche agua como la otra vez, que estuvo enfermito el pobre -le escuchó decir sin rastro de enojo, sólo el ruego de una madre.
Arturo alzó al purrete en sus brazos musculosos.
-Vamos, que te voy a dar algo rico para el desayuno.
Erminda se quedó viéndolo alejarse con su hijo en brazos. Cuando volvieron, el pequeño Julio saboreaba una vainilla con fruición, sentado en el hombro de Arturo como si balconeara, mientras que del otro lado el mozo bamboleaba un tarro de latón cubierto por un trapo, en el que se adivinaba la leche espumosa.
-Guárdelo, que mañana lo busco, doña. Y no se preocupe, aunque mi padre cambie de esquina, yo le traeré la leche hasta que éste se ponga bueno.
Erminda dedicó a Arturo Goytía una sonrisa cuajada de lágrimas cuando vio que le entregaba, además, un trozo de manteca envuelta en lienzo. Hizo tintinear las monedas en el delantal, presurosa por pagar, pero el mozo levantó su mano para detenerla.
-Esto es una yapa.
Y se alejó, como un ángel que hubiera atraído la sanación al hogar.
(Nota de la autora: la llegada de los vascos a nuestro país, desde 1837 en adelante, dio impulso a las tareas rurales, en especial al pastoreo y la lechería. Los primeros tambos porteños se ubicaron en Flores y Almagro, y los clientes sospechaban en algunos el aguado de la leche; luego acordaron la entrega a domicilio y también puntos de venta en zonas céntricas, con las vacas en el patio trasero mientras que adelante atendían los pedidos de leche servida en vasos de vidrio, con bizcochos o vainillas. Hubo un tiempo en el que casi todos los tamberos eran vascos.)



 Lagun bati bidali
Lagun bati bidali Komentarioa gehitu
Komentarioa gehitu