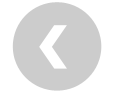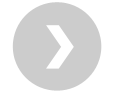Ana Vega Pérez de Arlucea. Conocerán ustedes seguro a algún paisano o paisana de esos que por vicisitudes de la vida han echado raíces lejos de Euskadi. El trabajo o el amor los tienen allá en Madrid, Barcelona, Londres o la Conchinchina, pero les tiemblan las rodillas sólo de pensar en el sirimiri, los pintxos o los bollos de mantequilla, ay, y cuando vienen se llevan una maleta llena de tarteras, latas, sabores y recuerdos. No fueron pocos los centros vascos o euskal etxeak del extranjero que se formaron en torno a una mesa repleta de nostalgia, y lo mismo hace 100 años que ahora un trago y un bocado servían de excusa para formar grupos de amigos unidos por un mismo origen geográfico.
Eso es lo que pasó en el Madrid de la Segunda República, en el que varias afamadas cuadrillas de vascos recorrían las calles del Barrio de las Letras como si estuvieran en la misma Somera o en Dato. Los madrileños de aquel entonces se acostumbraron a ver pasar, boina en ristre, a diversos grupos de amigotes que acababan siempre siendo el alma de la fiesta. En diciembre de 1934, por ejemplo, la revista ilustrada 'Crónica' dedicó un reportaje de dos páginas a «los chiquiteros transplantados de las tascas bilbaínas a las tabernas madrileñas».
El periodista Eduardo Arana siguió durante una noche a una cuadrilla masculina formada por jóvenes estudiantes y trabajadores: igual que en el Casco Viejo bilbaíno tenían por costumbre pasara la tarde-noche tomando entre diez y veinte txikitos, cada uno en un establecimiento diferente.
El orfeón organizado
En aquellos tiempos se bebía en Madrid vino manzanilla (30 céntimos el chato), montilla (25), jerez o vino quinado (30) y moscatel a 1,50 pesetas la botella, pero los vascos siempre pedían rioja; costaba 10 céntimos el vaso y según iban cayendo los chatos los ánimos se iban alegrando proporcionalmente. Si el vino riojano era imprescindible, las canciones casi más. Ya de aquella se decía que donde se juntan más de dos vascos surge un coro, y a la de dos o tres tascas visitadas comenzaban a levantarse los primeros compases, «un tímido comienzo de canción, que obtiene una mirada aprobadora del chiquitero de turno que paga la ronda. Y al fin, el orfeón queda organizado. Un orfeón potente, estrepitoso, atronador. Cualquier fábrica de altavoces eléctricos pagaría una fortuna por poseer el secreto de estas gargantas de acero».
Diez tabernas y muchas canciones después, los más formales comenzaban a recogerse mientras que algunos pocos se apuntaban a buscar una casa de comidas en la que, a falta de pil-pil, pudieran trajinarse unos buenos callos. «Los demás marchan de retirada, sin que nadie sospeche la enorme cantidad de vino que han envasado en el estómago […] Hombres alegres, eternos humoristas de la vida, agazapados tras una cortina de hosquedad, son los vascos».
El reportero se batió en retirada, incapaz de seguir el ritmo del txikiteo, mientras por las tabernas madrileñas siguieron sonando los golpes encima del mostrador: «¿Cuántos venimos?... ¿Onse?... Unos chiquitos pa todos... Pero de Rioja, ¿eh?»



 Lagun bati bidali
Lagun bati bidali Komentarioa gehitu
Komentarioa gehitu