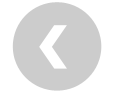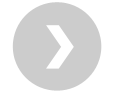Enrique Yarza Rovira. Abro los ojos. Contemplo el resplandor que anuncia que la noche está por morir. Aquí me hallo, ante un nuevo amanecer, en estas tierras lejanas en donde un día soñé “hacer la América” y encontrar la felicidad. Las nubes cubren el cielo y bajan por las sierras esculpiendo un paisaje que me provoca una sensación aciaga. Las paredes y la estatuilla de la virgen de la Asunción, patrona de mi pueblo, son testigos mudos de mi soledad. Me duele el alma que alberga secretos que debo silenciar. El frío se cuela por mis huesos y trato de alcanzar con las manos los tibios rayos de sol que se reflejan en la ventana.
De pronto: una presencia. Una mirada escrutadora me vigila. No puedo, no quiero alzar la vista. Allí está. La lechuza, inmóvil y desafiante. Me vienen a la memoria las supersticiones de Ama, que creía que las lechuzas eran aves de mal agüero. Presiento que me trae noticias de mi lejano Baztan.
¡Cómo extraño mi tierra, mi gente, mis cosas! Desde hace varias noches sueño con mi añorada patria y mis seres queridos que allí quedaron. Repican en mi mente el fluir del agua de los ríos y las cascadas que bajan de la montaña, los trinos de los pájaros que alimentan a sus pichones formando una melodía digna de un coro de ángeles. Sueños que provocan no solo nostalgia, recuerdos gratos de tiempos idos, sino también sensaciones extrañas, hormigueos en el cuerpo y un extraño palpitar en mi pecho, como si algo inesperado fuera a acontecer.
¡No sé por qué me invade la nostalgia! Tal vez la lejanía hace brotar los sentimientos con más intensidad y la memoria convoca a los seres amados que han partido. ¿Tengo derecho a contar esta historia o es preferible llevarme los secretos a la tumba? Se me representa la imagen de Ama ordenándome: Joxepi, ixilik! - ¡Josefa, silencio!
¿Qué quedó de aquella moza rubia, de larga cabellera, mediana estatura y ojos verdosos? Las comadres del valle solían ensalzar mi aspecto. Aducían que, sin ser bonita, tenía el don de agradar a los demás con mi prosa, finos modales y razonamientos certeros. Sus hijas, que no comprendían estas cosas, siempre buscaban algún defecto, supongo que para fastidiarme.
De aquellas mocedades no quedó mucho, o lo mucho que quedó fue el arduo trabajo que acompañó mi vida, desde niña, en donde la diversión era escasa. Eran tiempos duros. Crecí en el caserío ayudando a mis padres. Aitatxo –papito– era arriero y acarreaba leña en el monte. Ama –mi madre– cosía para las familias del valle, amén de ocuparse de las labores hogareñas y labrar la huerta. Eran tiempos de guerra. En la mesa no faltaban alusiones de la derrota del carlismo, que era vivida como una maldición. Pero también, en casa se vivía otra guerra. Aita, mi hermano Pancho y yo debíamos tolerar el frecuente mal humor de mi madre.
Tras la guerra, no teníamos futuro. Tiempo después murió Aita. Me dí cuenta que mis días en Baztan estaban contados…
Un rayo de luz roza mi frente y ennublece mis ojos.
Ahora veo el puerto de Pasaia. En el puerto todos se entreveran: obreros, pescadores, empresarios, jugadores, leguleyos, intelectuales, músicos, rameras, mendigos, curas y los desalmados “ganchos”, esos agiotistas vendedores de ilusiones. Allí llegamos con mi prima Juana, de Sunbilla, y nos encontramos con nuestros paisanos Sebastián Aguerrebere, de Arizkun, y el matrimonio de Santiago Urrutia y Juana Echenique, de Gartzain, que llevaban en brazos a su hijita Felipa. Todos compartíamos el mismo destino: las sierras de Minas en el Uruguay.
Pernoctamos dos noches. Vimos unos paisanos que bebían vinos y entonaban melancólicas tonadas. Teníamos pensado dormir pero en realidad no dormimos. Érase una noche templada de otoño. El fondero tenía dos hijas mozas que empezaron a cantar al compás de las guitarras. Se bailó hasta cerca del amanecer en que, ya rendidos de sueño y fatiga, nos acostamos todos los viajeros de ambos sexos, a oscuras y como Dios quiso. Al día siguiente asistimos a la misa y contemplé a una moza que se hincaba sumisa frente al altar y rezaba entre suspiros por su amado.
Llegó finalmente el día tan ansiado. Madrugada fría, recogimos nuestros petates y caminamos rumbo al puerto. El muelle estaba completamente desierto, salvo por las sombras furtivas que se deslizaban por los callejones y nos espiaban desde los áticos. Oí el sonido entrecortado de los marinos borrachos que dormitaban sobre las mesas de las tabernas mientras las rameras con quienes habían compartido unos momentos de lujuria les robaban sus dineros y huían despavoridas.
En el muelle nos topamos con el barco que nos conduciría al nuevo destino. Lucía majestuoso. Mientras contemplábamos el último amanecer del Viejo Mundo de un día que presagiaba soleado y nuboso, fueron arribando los demás pasajeros, familias enteras, con todas sus pertenencias, cargados de ilusiones. El olor a madera, a brea, cebo y cuero retrocedía ante el fétido olor de nuestros cuerpos sudorosos, sudorosos no tanto por los rayos del sol, sino por el nerviosismo ante semejante hazaña que cambiaría nuestras vidas.
Ya no había lugar para arrepentimientos. Nos instalamos en un camarote en que depositamos nuestras vituallas. A las ocho de la mañana sonó una estruendosa sirena: era la orden de partida. Levamos anclas y las gaviotas súbitamente desaparecieron. Mi mirada vacía se posó sobre el puerto por última vez y ví caer sobre él una niebla espesa, como un manto gris formado por pequeñas gotas de rocío que caían sin cesar sobre los tejados y aleros de las casas, los campanarios, los molinos. Caían y caían, lentamente, borrándolo todo…
Sentí que la cadena que me ataba con mis seres queridos se rompía, pero ahogué mis penas y me fundí en el alboroto de la gente. Los secretos del cielo y el mar me mecieron como una madre a su hija cuando duerme. Una larga cadena de sentimientos me envolvió, dolores que no se dejan dominar aunque cerrara los ojos; nostalgias por todo aquello que recién ayer estaba fresco. Tomé conciencia de que el alejamiento rompió todo para mí y que me veía obligada a iniciar una nueva vida. Me quedé mucho tiempo acostada. Solo tomaba agua y comía pan.
Durante días y noches no hicimos ninguna escala. Parecíamos simples y desdichadas marionetas que no podían ver los hilos que se balanceaban sobre nuestras cabezas. Por momentos creímos que el barco no se movía hacia parte alguna. El agua serena, el sol cálido de la tarde, las olas, el cielo, las nubes, las aves que se posaban sobre las velas, los lobos marinos que nos deleitaban con sus piruetas. A lo lejos, donde el horizonte se confunde con el cielo, veía la bruma de la tormenta que se avecinaba muy pronto.
Y la tormenta se desató. ¡Implacable! Lluvia, granizo y niebla por doquier. Las olas pegaban fuertemente en la cubierta y trepaban a una altura de más de diez metros. Pensé que el barco iba a naufragar y temí por nuestras vidas. ¡Jamás olvidaré tanta zozobra!
Al día siguiente volvió la calma. Recordé que era martes. Sigo pensando en mi tierra y mi gente. Al caer la tarde, una luz o estrella titila a lo lejos como una esperanza…
Ya se vislumbraba la ciudad. Sentí el barullo, la algarabía de todos. Llegamos al puerto de Buenos Aires un viernes de noviembre del cincuenta y cuatro, bien avanzada la mañana. Un doctor subió a bordo y nos examinó. El barco nos dejó bastante lejos del muelle. Tuvimos que bajar y caminar, los pies humedecidos. Al llegar a los galpones donde se almacenaba todo tipo de mercaderías, mientras me masajeaba mis doloridas pantorrillas, eché la última mirada al barco Coralia que abandonaba el puerto.
En la misma tarde abordamos un velero que nos trasladó a Montevideo. La ciudad tiene un aspecto extraño. Las casas son de un piso, las calles están muy sucias, pulula todo tipo de basura y el olor nauseabundo se impregna en nuestra ropa. La gente es muy afable y entre los pobladores se pueden escuchar todas las lenguas imaginables. Desde la ciudad, el mar se muestra calmo y la superficie del agua está tan tranquila como un cristal. Ingresamos a oir misa en la Iglesia Matriz y agradecí a Nuestro Señor que nos permitiera llegar sanos y salvos.
Tuvimos la suerte de llegar a tiempo y subirnos a la diligencia que salía con rumbo a Minas. El camino era largo y tortuoso. Dormimos en ranchos o postas. Consumí así los escasos reales que me quedaban. Me sentía feliz pisando la nueva tierra. No me importaba estar sin dinero, dormir en el suelo o en catres incómodos, ni tener dificultades de comunicación con los habitantes. Sentía el alumbramiento de una nueva vida, acompañada de tiempos felices.
Ya me veía echando raíces en estas campiñas tan hermosas, incultas y rebosantes para plantar y sembrar, con abundantes aguadas para criar ganados de todas suertes. El paisaje monótono contrastaba con mi solar natal. Tierra y tierra. Tierra más allá del horizonte. Soledad en todos los puntos cardinales. Campos devastados por la guerra. Animales que te miran con ojos que no ven. A lo lejos un árbol, algún monte. Y más tierra yerma. Un pájaro que grita y desaparece. Y después, nada. El silencio.
Al llegar a Minas nos esperaba un vizcaíno. Desde el pueblo se divisa uno de los paisajes más hermosos que jamás haya visto. Cuando nos vio bajar de la diligencia, caminó lento y tranquilo; su rostro irradiaba simpatía. Vestía bombacha de gaucho, botas de cuero que fueron perdiendo el brillo tras cruzar arroyos y lodazales y en su cabeza lucía una boina, que se quitó en ademán de saludo. Mirándome a los ojos pronunció: euskaldunak zarete? ¿sois vascos? No puedo reproducir el gozo que me produjo escuchar nuestra lengua milenaria en tan lejanos confines.
La estancia y calera de don Francisco Lescano en Polancos de Barriga Negra era el destino final de nuestra travesía. Allí tendríamos trabajo. La misma distaba unas ocho leguas de Minas. Nuestro conductor nos ofreció un beberaje que luego supe que le llaman mate. Tenía los dientes delanteros gastados de chupar la bombilla, hábito que muchos euskaldunes asumieron como propio.
Al llegar, la peonada nos recibió con una mezcla de júbilo y extrañeza. Entre los labradores había varios de los nuestros. También solos. No tenían familia y casi no tenían plata. Sus vidas transcurrían en silencio. No entendían el idioma ni las costumbres del país. Sólo conocían el trabajo de sol a sol, pero eso sí, las fiestas de San Fermín eran sagradas. Me sumé a su suerte.
Doña Joaquina Aguinaga, la patrona, era una mujer adusta, de pocas palabras. Su voluntad, por sobre las opiniones de su marido, se imponía en la casa. ¡Se parecía tanto a Ama!. Los meses fueron pasando. Lo que más extrañaba era la comida, principalmente las legumbres y avellanas. Aquí la gente no es afecta a las hortalizas y sólo comen carne. Nunca me pude acostumbrar por lo que, con sacrificio, cultivé mi propia huerta.
En todo momento sentí el afecto sincero que me dispensaban los dueños de casa. Una tarde otoñal, mientras proseábamos con doña Joaquina, me aconsejó:
- Hija, no es bien visto que una mujer esté sola. Ya conoces el refrán: la mujer se desprestigia rápido y si es pobre más rápido aún. Como Dios manda, debes casarte y ganar un lugar en la sociedad. La ocasión es propicia; ya tienes diecinueve años. Ya te tengo un pretendiente, dijo sonriente. Es Manuel, el oñatiarra, el mismo que os ha recogido en Minas. ¡He visto cómo te mira!
No voy a negar que me gustó vestirme de blanco y entrar a la iglesia portando aquel ramo de rosas, la diadema coronando mis cabellos y escuchar la misa nupcial del cura. ¡Sí, me gustó! En los primeros tiempos las cosas marcharon bien. Me iba adaptando a mi nueva vida, una relación de pareja serena cimentada en el trabajo diario y el apoyo mutuo. Me sentía cobijada y, como había anunciado doña Joaquina, me había ganado mi lugar en la comarca.
No sé cuándo ni cómo ni por qué, pero las cosas empezaron a cambiar… Día a día. Se terminaron las palabras dulces, los momentos de solaz, las pequeñas complicidades. El cambio se había operado con lentitud. El cuidado, la atención, el compañerismo que desde el comienzo estuvieron rodeados de un halo de cariño, se habían esfumado.
Tal vez tuvo mucho que ver la muerte de sus padres o la de nuestros primeros hijos Manuelito y Victoria. Le llaman “el mal de los siete días” o también “muerte blanca”… una asesina silenciosa y letal de lactantes. Me torturé hasta el hartazgo haciéndome, una y otra vez, todo tipo de preguntas.
Tiempo después, unos hacendados franceses fundaron una cabaña y pasamos a vivir allí. Nuevos retoños se sumaron al hogar. En el campo cuidábamos de un rebaño de miles de ovejas. ¡Qué trabajo nos daba la época de parición! Parían centenares en la primavera. Siempre estábamos con el Jesús en la boca, rezando para que no estallara una nueva guerra civil, de esas luchas fratricidas que, al igual que en España, todo lo destruyen. Las huestes blancas y coloradas pasaban por las estancias y realizaban las “levas”, verdaderos “malones” que entraban a caballo arrasando todo lo que se les cruzara y se llevaban a los hombres a pelear en su bando sin importarles si eran nacionales o extranjeros y nosotras, mujeres indefensas, corríamos despavoridas con los niños a guarecernos de esos facciosos.
Con la mejora del salario y el cambio de vida, albergaba la esperanza de que Manuel volviera a ser el de antes. Su trabajo de carrero lo llevaba a ausentarse varios días. Pero no fue así. La nueva prole no le inmutó en lo más mínimo y tuve que criar sola a Juanito, Pepita, Hilario y Tomasito, mientras en silencio sufría sus desplantes y agravios; la crueldad sin posible retroceso. Las más de las noches, en el catre, cansada y harta de su rechazo, sollozaba en silencio.
Cierto día, del cual no quiero acordarme, mi vida tomó un giro inesperado. Don Próspero, el patrón, necesitaba una cocinera y pasé al casco de la estancia. Cocinaba y fregaba para la peonada. Él era un alma tranquila, taciturna, un caballero respetuoso de las formas y los convencionalismos. Su fisonomía tenía un cierto vislumbre de hermetismo. Corpulento, cabellera dorada, piel blanca casi trasparente, bigotes espesos, su rostro delicado hacía resaltar sus ojos azules que parecían saltar de las órbitas. Esos mismos ojos, su mirada inteligente y escrutadora me cautivaron.
Al principio mantuvimos una relación superficialmente cariñosa detenida en espontánea discreción en los umbrales del tuteo y sólo en contadas ocasiones dejaba entrever una conexión algo más profunda. Más de una noche, sintiéndonos en soledad, caminábamos por el campo, tomábamos alguna bebida espirituosa y más tarde nos despedíamos cada uno a sus aposentos.
¡No sé cómo pasó! Algo dio un salto dentro de mí. Su cercanía, su voz, sus ojos, su cara, la flexibilidad y gracia con que movía su cuerpo, todo eso despertaba en mi ser sensaciones perturbadoras e irresistibles.
Un día lo ví venir hacia mí y me regaló un ramillete de flores silvestres. ¿Flores? Nunca nadie me había regalado flores, ni siquiera en ocasiones especiales. Paseamos junto al arroyo, nos sentamos en la hierba escuchando el ruido de los pájaros. Un cuervo se posó en una alambrada y nos miró. Nada más se movía bajo ese sol de octubre. Quería que el tiempo se detuviera para siempre.
De regreso a la casa, quise saber más de su vida, de sus emociones y antes de preguntar, para darme impulso, apretaba el ramillete contra mis muslos, como una niña que vuelve de su paseo. En mi fuero íntimo intuía que me deseaba pero ¿debía aventurar esperanzas…?
Una noche me pidió que cenáramos juntos. Afuera caían rayos y centellas. El viento azotaba sin piedad las puertas y los ventanales de la galería de la estancia. En la cocina, el inmenso fogón negro encendido en donde cocinaba el costillar de ovino. Finalizada la cena, tomó la guitarra, agachó la cabeza y se puso a cantar, en su lengua, la más hermosa melodía que jamás haya escuchado. Ese ser tan distante e inalcanzable, de aristocrático perfil y enigmáticos bigotes, había puesto los ojos en mí. Tras beber una copa de licor, cruzamos las miradas. Sus ojos centelleaban de deseo. Su mirada me desnudaba al mismo tiempo que mi corazón se ensanchaba de pasión. Él pudo oler el calor salvaje que como un leño encendido emanaba de mi cuerpo aún joven que lo deseaba. No perdí la ocasión y desplegué todos mis encantos…
Pero él vivía en su mundo propio y no dejaba que nadie franqueara la entrada. Por momentos sentía que pertenecía a otro lugar al que estaba intentando volver. No volví a verlo. Se rumoreaba entre la peonada que había ido a su tierra natal a buscar una mujer casadera. Me sentí mutilada. Noches enteras vagué sin rumbo por el campo oscuro, silencioso y triste, bajo el manto del cielo negro tachonado de estrellas implorando una señal que trajera alivio a mis penas y consuelo a mi alma.
¡Invierno! Aquí estoy sola, muerta en vida y en silencio. Ya se me han secado todas las lágrimas. ¿Cómo se define lo que hice? ¿Error, ingenuidad? ¡Qué incredulidad! ¡¿A quién se le hubiera pasado por la cabeza que los príncipes azules llegan montados en un caballo blanco al rescate de su amada?! No existen los finales felices; ¡y muchísimo menos para las mujeres pobres! Cualquiera sea la palabra que designa lo que hice, lo hice a plena conciencia. No hubo nadie que me incitara. Lo que pasó, pasó y estoy condenada a sufrir las consecuencias como humana y pecadora que soy. Así de simple. ¡Que Dios tenga misericordia de mí y perdone mis pecados!
¡Frío! Un copo de nieve cae sobre mi lecho. Mi cuerpo se entumece. La lechuza vuela hacia árboles gigantes con enmarañadas copas que se alzan hasta el infinito. De pronto, todo se cubre de blanco, un color tan brillante que ciega mi vista. Una presencia en la habitación. Silencio… Curiosamente, siento una paz infinita.






 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo Añadir comentario
Añadir comentario