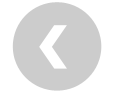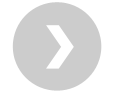En abril de 1966, por motivos que no vienen al caso y que serían largos de contar, llegué a Hiroshima en el Gotaas Larsen, un barco frigorífico que capitaneaba el algortarra Ramón Maguregui y con el que debí seguir viaje luego hasta Panamá, si la empresa no hubiera decidido cambiar los planes. Fue así como, contra todo pronóstico, debí tomar un avión de la Panam para llegar a San Francisco primero y después a Panamá, mientras gestionaba una visa para Venezuela, el objetivo final de mi viaje, que se hizo esperar más de lo previsto. Una parte de la carga que transportaba nuestro barco, pescado y pollos, se quedó en Hiroshima y el resto continuó camino a Tokio.
De la ciudad mártir guardo un diccionario francés-japonés, y unas firmas de tres damas –Moco, Midori, Miyoko– ataviadas una de geisha, otra de vestimenta semioccidental y la tercera, de occidental total. El Pit, que así se llamaba el bar de copas y otros servicios seguramente que los marineros no tardaron en detectar, nos recibió con extrema amabilidad. En ese tiempo, era muy excepcional que arribara a Hiroshima, puerto pesquero, un mercante extranjero. Eso explica el agasajo que sus autoridades ofrecieron a nuestra oficialidad. El del Pit obedecía a otras motivaciones.
Naturalmente, nos acercamos al esqueleto ruinoso que resume y recuerda la masacre y creo recordar que en aquel tiempo sus alrededores estaban desiertos. También en Gernika se debió conservar el frontón arruinado por el bombardeo para recuerdo y oprobio de sus responsables, pero sus cómplices y beneficiarios arrasaron también con las ruinas para tratar de no dejar vestigios de su ignominia.
En Tokio nos esperaban unos frailes franciscanos que venían a saludar a uno de los maquinistas, sobrino de uno de ellos.
El mayor, en altura, dignidad y años, llevaba la boina como la llevó toda su vida mi aitite materno. Había sido misionero en China, de donde le expulsaron, en Corea, donde le recibieron, en Japón entonces, donde contaba con dejar sus huesos.
Me adoptó en seguida, me llevó a conocer su misión, me presentó a una pareja de médicos católicos y a su hija.
El padre Zendoquiz, que así se apellidaba, me animó a quedarme, me hizo confidencias, como que las chinas eran más guapas, pero las japonesas mejores esposas.
Conservo fotos de la pareja y su hija, una muchachita que en ningún momento de la visita levantó los ojos.
Evidentemente, mis proyectos e intenciones no casaban con los suyos.
Mantuve durante un tiempo correspondencia con él y le recuerdo con afecto.
Otro franciscano, joven este y natural de Akorda, me llevó al convento de las Madres Mercedarias de Berriz cuando supo de mi interés por ellas, cuando supo que había sido su monaguillo en Markina.
Nos recibió toda la comunidad, pero a cenar solo se quedaron la madre Lasarte, que era la superiora, una monja muy mayor de Mutriku que solo hablaba ya en japonés, y en euskera, y la administradora.
Recuerdo que comimos de entrada espárragos de Navarra.
Y que las monjas protestaron cuando la jefa les conminó a retirarse.
Nosotros, de niños, recogíamos dinero y papel de plata para los chinitos, que bien podrían ser japoneses, y nuestras hermanas se vestían a la oriental, por influencia, naturalmente, de aquellas monjas vascas trasplantadas a la tierra de San Francisco Javier, y también la de aquel que luego sería general de los jesuitas, el bilbaíno padre Arrupe, médico además de sacerdote, residente en Hiroshima el día del bombardeo.
Pude comprobar que era cierto que las monjas estaban bien instaladas en Japón, y los jesuitas y los franciscanos y otros, en los que entonces recalaban tantas vascas y vascos y hoy deben recurrir a países antes de misión para tratar de mantener abiertos conventos y colegios en Euskal Herria.
Echo en falta la historia e historias de algunas órdenes religiosas pobladas de vascos y vascas y su comportamiento, o el de sus superiores, en y tras la guerra del 36.
Echo en falta su participación en la teología de la liberación o como sostén de la derecha y su sistema, que de todo hubo.
No es preciso ser católico para admirar lo que hicieron bien la mayor parte de ellos y ellas.
Una vez le pregunté al obispo Setién si había sido la complicidad de la Iglesia con el nacionalcatolicismo franquista el responsable del vaciamiento de vocaciones vascas, y me salió por peteneras: era un gran dialéctico y un maestro en eludir respuestas incómodas.



 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo Añadir comentario
Añadir comentario