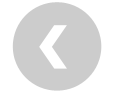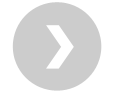Cuando llegue a Caracas, diciembre 1956, en ese exilio itinerante de mis aitas, Vicente y Mercedes, me extrañaron muchas cosas del nuevo país y la primera fue enfrentarme al sol fulgurante de su cielo azul intenso. El firmamento de Uruguay, bajo el que viví trece años, era celeste, y el de la Euskadi de 1956 en la que estuve unos meses, tenía un azul pálido, a mi ver, pues faltando libertad, sobraba tristeza.
También me impactaron las lluvias, no eran garúas, ni sirimiris, sino palos de agua. El cielo se encapotaba rápida y furiosamente y el agua nos empapaba hasta los huesos, pero también se secaba con rapidez. Los viejos venezolanos aconsejaban a los extranjeros que ni usaran paraguas: bastaba guarecerse de la lluvia un rato pues resultaban fugaces pese a su fuerza, y se podía volver a caminar bajo el sol que lo secaba todo, cuerpo y alama, en un santiamén.
Escuché por entonces hablar de las epidemias que asolaron Caracas, en el momento en que nos aquejaba una, la Gripe asiática, que se cebaba en la población caraqueña, sobre todo en la estudiantil, dando como triste resultado, además de los problemas sanitarios, un curso escolar desastroso, al que se reparó con un examen extraordinario realizado en el viejo hipódromo de El Paraíso.
Hubo quienes contaron en los periódicos, en crónica nostálgica, de la existencia de un cementerio llamado Los Hijos de Dios que a mediados del S. XIX se levantó en el entonces lejano y despoblado este de la ciudad, en la Sabana del blanco, a la falda del Ávila majestuoso, debido a la epidemia de peste bubónica que por entonces asolo a la ciudad. Se edificó el camposanto, con sus paredes encaladas y sus puertas de rejas de hierro, para albergar a los muertos del mal que llegado al puerto de La Guaira logró infectar la ciudad a mas de mil metros de altura.
La pequeña Caracas fue creciendo al empuje petrolero que hizo florecer su economía, avanzando hacia el este, asfaltando las sabanas y, en el sitio del ya abandonado camposanto, se levantó una moderna urbanización de altos edificios. Hubo una polémica sobre qué hacer con Los Hijos de Dios, aunque llevaba años cerrado, y se recordó la peste de 1918, la llamada gripe española, que produjo muchos muertos y que también, llegando al puerto de La Guaira, ascendió a la ciudad, produciendo desolación y muerte.
Me acerqué una tarde tranquila, empujada por semejantes recuerdos --mi vida entonces estaba ubicada entre La Floresta, Chacaíto y la Universidad Central--, hacia las grandes torres de la moderna urbanización, rebosantes de vida, y que ocupaban el espacio del viejo camposanto, y me senté en uno de los bancos de un pequeño parque, situado sobre la parte de la necrópolis dedicado a los niños, victimas fáciles de tantas pandemias como venía sufriendo la Humanidad. Hubo un debate sobre la posibilidad de trasladar una parte de los muertos al nuevo camposanto del sur, pero prevaleció la opinión científica de que era mejor no remover los restos pues la posibilidad de revivir de los virus era posible. Y aterradora su consecuencia.
Pensé en esas cosas, reposando en el banco de la plaza, y medité en los enterrados bajo mis pies. Enfoqué el viejo cementerio según una magnífica fotografía de Alfredo Boulton, en blanco y negro, que expresaba una belleza simbólica, triste, antañona, y recordé a dos de los muertos enterrados allí: Jesús Muñoz Tovar, que entre otros cargos ocupo el de rector de la Universidad Central y del que mi padre hizo una biografía, y del escritor Juan Vicente González, a quien por ese tiempo leía mucho, quizá el primer escritor romántico venezolano, y evoqué a todos los demás muertos, sin voz, que yacían en esa ultima morada. También memorié las fábulas en torno al cementerio Los Hijos de Dios, sus fantasmas, sus mujeres que practicaban en las cercanías ejercicios de brujería, queriendo apartar de la vida, mediante embrujos, ensalmos, bailes y nocturnidad, el horror de la enfermedad y de la muerte, dada la precariedad de la medicina existente.
En aquella tarde apacible de mi juventud, pese a estar en una Caracas que crecía con su trepidante ritmo petrolero, me vino a la mente la poesía de Andrés Eloy Blanco, que no he dejado de recitar en este presente de pandemia en mi tierra nabarra. Era tradición comentada que un limonero crecía en la esquina de Miracielos y producía frutos benditos y benéficos, mezclado con el azúcar de las haciendas cercanas, y que en algo rebajaba el horror de la peste... pero el poeta se quejaba con dolor de que alguien lo habia cortado, ignorando el milagro que ocurrió por los años 18 del siglo XX y que tantas muertes evitó. Fui recitando.
…En la esquina de Miracielos/ agoniza la tradición/ ¿Que mano avara/ cortaría el limonero del Señor?/ … cuentan que en Pascua/ lo sembrara /el año quince un español/ y que cada dueño de la siembra/ de sus ramos exprimió/ la limonada con azúcar/ para el día de San Simón..../ Y llegó el año de la peste/ moría el pueblo bajo el sol/con su cortejo de enlutados/ pasaba al trote algún doctor/ y en su hallazgo dilataba/ su puerta Los Hijos de Dios./ La terapeútica era inútil/ andaba el Viático al vapor/ Y por exceso de trabajo/ se abreviababa la absolución...
Evocaba el poeta en su largo y bellisimo poema, casi una lamentación, cómo pasado el Domingo de Ramos, llegado el miércoles del dolor, el Nazareno de San Pablo salió en procesión, entre un aguacero de plegarias... Se escuchaba la súplica de alejar al pueblo de la peste y, en esa procesión, cómo escuchando el cielo el lamento humano, la cabeza coronada de espinas del Nazareno se enredó con las ramas del limonero, y ahí mismo el pueblo comprendió el milagro. El limón azucarado contra la gripe desastrosa.
El poema finaliza con la queja de que alguien cortó el árbol cítrico bendito, y me acompañaba en mi regreso a mi vida también trepidante, pero llevaba connigo, aún lo llevo, algo del olor del limón bienhechor, del milagro acaecido en aquella esquina donde se miraba el cielo cuando la tierra se iba sembrando de muertos.



 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo Añadir comentario
Añadir comentario