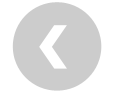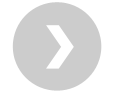Mis aitas, Vicente Amezaga y Mercedes Iribarren llegaron, pasajeros a bordo de 3 barcos, Alsina, Quanza y Rio de la Plata, en un lapso de 16 meses y a la deriva de un mundo en guerra, desde el puerto de Marsella, enero 1941, al de Buenos Aires, abril 1942, donde fueron recibidos como vascos por el Gobernador de Buenos Aires y el Presidente del Laurak Bat. Por vez primera desde la Guerra civil española que los obligó a abandonar sus hogares, se sintieron personas. Nací en Buenos Aires, pero mis aitas pasaron por razón de la Gran Semana Vasca a Montevideo, a Uruguay, 1943, y en ese país se establecieron durante 13 años, los de mi infancia, que fueron absolutamente felices.
Tengo recuerdos entrañables de mis vivencias uruguayas y los narro en mis Memorias de Montevideo (Donostia, Saturraran, 2008), pero en este largo año de pandemia, hay uno que sobreviene a los otros. En 1956, y anunciándose en 1955, padecimos en Uruguay una epidemia de poliomielitis que nos obligó a una severa reclusión, método conocido para hacer frente a la peste desde tiempos antiguos. Lo poco que se sabía era que se transmitía por contacto entre humanos, de modo fulminante, que atacaba el sistema nervioso y producía la muerte en cuestión de horas o quedaban, sobre todo los niños, inválidos de por vida. Como remedios mínimos teníamos que llevar una especie de escapulario de azafrán para ahuyentar la plaga, y muchos calearon sus casas por dentro y fuera.
El arzobispo de Montevideo, monseñor Antonio Mª. Barbieri, cardenal con Juan XXIII, escrito, historiador, teólogo y violinista, gozaba de un sólido prestigio en un país declarado laico, nos radiaba misa, clausuradas las iglesias, que era escuchada por una población que abandonaba un poco su laicismo ante la crisis. Las clases las daban también por radio y aprendimos otra manera de recibir y dirimir conocimiento. Se cerraron parque públicos y playas. Montevideo era una ciudad fantasma en aquel caluroso diciembre del 55 en que el arzobispo, desde una barca, bendijo las aguas del rio de la Plata, el Paraná Guazú charrúa, acompañado de un gentío que desde los arenales, imploraba clemencia al cielo para una plaga que afecto a 6.500 personas, sobre todos, niños.
La reclamación exigente era que había que conseguir, lo antes posible, una vacuna que ayudara a la Humanidad a superar la batalla contra el virus campante. Los historiadores recordaban a los científicos que a finales del S.XVIII y en el XIX la vacuna de la viruela salvó a miles de personas de la muerte y atenuó las secuelas de esa enfermedad.
En América era especialmente temida pues el conquistador europeo del S.XVI contagió a la población aborigen original que carecía de anticuerpos, arrasando comunidades enteras. En Santiago de Cuba, 1941, se impedía u obstaculizaba que la desesperada humanidad europea descendiera de los barcos que llegaban a su puerto. Los pasajeros del Quanza, derivados del Alsina, fueron enviados a campos de concentración, mis aitas entre ellos. Y tuvieron suerte, pues barcos de judíos fueron regresados a Europa, directos a los campos de concentración nazi. Eleanor, esposa del presidente Rooselvelt, aquejado de polio, en algo palió estos dramáticos sucesos.
Jonas Salk dio a conocer en 1954 la vacuna contra el polio (una dosis de poliovirus inactivados o muertos) pero tardaría en producirse la vacunación masiva. La enfermedad se erradicó en el mundo occidental en 1994. Ahora, en mi vejez, reviven mis recuerdos con esta pandemia mundial que soportamos. No hubo en el principio del año 2020 respuesta contundente para este coronavirus novedoso que nos asolaba por sus características mortales y globales, semejantes a las de la Gripe de 1918. Recluidos en casa nos preguntábamos qué iba a ser de nosotros ya que el contagio éramos nosotros mismos, pero apareció la vacuna más rápido de lo previsto.
Recibí la primera dosis en el Frontón de la Universidad Pública de Navarra. La gestión puedo resumirla como excelente. Cuando recibí el pinchazo recordé, y con dolor, que algo semejante hubiera salvado a amigos de mi infancia, compañeros de juegos de la Plaza José Pedro Varela de Montevideo, dos de ellos inválidos para siempre y otro muerto en plena juventud.
Lo recuerdo bien porque estuvimos hablando, con la seriedad de la adolescencia y en un momento en que pudimos burlar la confinación –el viejo guardián vasco vigilaba el otro lado de la plaza– frente al monumento del Viejo Vizcacha, turbio personaje del Martín Fierro. Sobre él discurrimos juiciosos, pues la vizcacha es un roedor que siempre tiene sueño, que parece cansado de vivir, cuando la vida, opinamos, tiene tantas maravillas, tantos retos y alternativas. Miramos con pena al viejo personaje convertido en estatua de bronce y como escuchamos el pito del guardián, nos despedimos presurosos. Yo vi en sus ojos algo como una despedida, como esa mirada de afán de las vizcachas de esconderse en su cueva tenebrosa.
Mi joven amigo murió a la mañana siguiente. Lo retiró de la vida la pandemia implacable. Le lloré entonces, le lloro hoy como hago por los muertos de epidemias anteriores y de esta última. Ese sentir que tan terrible es ser contagiado como contagiar. Ese tocar fondo de la fragilidad y vulnerabilidad que nos afecta como seres humanos. De esa llamada brutal de la naturaleza que nos recuerda que, aunque hayamos llegado a Marte, seguimos siendo victimas propicias de un ser microscópico.



 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo Añadir comentario
Añadir comentario