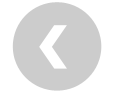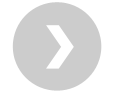El invierno había hecho su tarea.
La helada, blanca y silenciosa, se extendía poco a poco sobre los campos con su ráfaga cristalina pulverizando las últimas reservas de pasto.
Una hora después del amanecer el frío era aún más intenso. En el potrero de la entrada al campo de Ireneo, las ovejas, apretujadas en un rincón para darse calor, miraban al naciente con la esperanza de obtener un rayo tibio que calentara sus vellones ateridos.
Aquí y allá, entre las pajas punas se arrastraban las que parían, tratando de envolver con sus alientos hechos humo, los cuerpitos desmadejados de los recién nacidos. Una pareja de zorros saltaba entre ellas robándoles las placentas todavía humeantes; cuando no a las primerizas, los borregos inertes, muertos sobre la escarcha. Un c
imango giraba en círculos sobre la majada esperando el momento de hacerse con su parte.
En vano había tratado Ireneo, dueño de ese fundo, de lograr un campo natural de pastoreo. Enemigo de roturar la tierra, como no fuera con bueyes y arado mancera, para los pequeños potreros de maíz y alfalfa, con los que luego levantaría las parvas de pasto y llenaría la troje; el vasco se había empecinado en sacarle a esa tierra los mismos frutos que obtenía allá, en su caserío, durante los tiempos de bonanza. Pero los resultados no eran los mismos.
Largas épocas de sequía, inviernos implacables, vientos que arrasaban con lo poco sembrado fueron creando un paisaje que no era ni cerca el que había imaginado. Él llevaba a sus ovejas de un potrero al otro siguiéndolas con su makila y su txakurra, tal como lo había hecho durante su infancia en las verdes colinas guipuzcoanas de Antzuola durante el verano.
Una sola vaca y su ternero, encerrados y sedientos, daban vueltas al cuadro de la casa bebiendo el agua que, en pequeñas gotas, colgaba de los alambrados.
La rueda del molino giraba sin cesar pero sin su vástago el cilindro caía en la profundidad del pozo y no sacaba una gota de agua.
Cerca del corral lindante con la casa, los cuerpos de las ovejas muertas yacían semienterrados en el fango, ahora endurecido, que se formaba a orillas del bebedero; otras caminaban desorientadas, arrastrando las ancas deformadas a consecuencia de la falta de cruzamiento y del hambre.
Ireneo había muerto repentinamente ese invierno.
Lo encontraron en su cama de hierro dormido para siempre, con la placidez -en el rostro- de un niño que escapó del encierro a refugiarse en los brazos de su madre. Su perro “Martín” un ovejero de fuerte contextura y pelaje rizado no tardó en acompañarlo sumido en la tristeza. Las pocas pertenencias fueron repartidas entre los herederos, cuyo mayor interés se centró en el colchón del finado, al que “chucearon” sin asco pensando que encontrarían los patacones que no tenía en el banco y solo hallaron unos rulos de lana mugrienta que el viento dispersó por los alrededores de la casa para beneficio de cuises y urracas.
Ese día recorrimos todo el lugar con mi padre, mi hermano y yo, tomados de su mano, viendo cómo la amargura le ganaba el rostro.
De Ireneo Agirre tengo el recuerdo de las Navidades, cuando llegaba a saludar, en pleno verano, vestido con saco príncipe de Gales, bombachas y polainas. Los bolsillos llenos de turrones y garrapiñadas, y una sonrisa de oreja a oreja que ocultaba un áspero y poblado bigote. Mientras tomaba su sidra y charlaba con mi padre del precio de la hacienda, de la esquila, la venta de la lana en la barraca; nosotros inspeccionábamos su Ford “A” con capota de lona, la que cada año evidenciaba nuevos y múltiples rastros de gallinas y palomas.
Mi memoria se pasea por su casa y veo las cluecas que mantenía echadas una a una en cuatro latas de galletitas “Terzo” frente a la cama. Las palomas posadas en el respaldo zureando quedamente, que levantaban vuelo dando un giro por la habitación y salían por la puerta al tiempo que entrábamos a curiosear. Su casa construida de ladrillo, en el mejor estilo mestizo de la arquitectura de campo anglo-criolla se había convertido en los últimos cuarenta años de su vida en un paraíso para la fauna del lugar. En la galería de pisos geométricamente dibujados con cubos, gallinas y patos se paseaban orondamente tapizándolo de una resbalosa capa de excremento. Mientras que en los techos una multitud de palomas y pititurras anidaban entre la tirantería de fina pinotea. Hasta un hornero con su casita mirando al norte, sobre un pilar del frente, estaba compartiendo esa vida con su familia.
Un solo lugar mantenía impecable: la cocina. El piso rojo reluciente, la cocina a leña siempre encendida con algún dulce o un estofado de cordero en sus hornallas, el aparador con su colección de platos y fuentes enlozadas, los cubiertos de alpaca…todo preparado para recibir visitas. La mesa de tosca madera con sillas esterilladas a su alrededor y una jarra de agua fresca en el centro, tapada con una servilleta de lino blanca.
Cuando lo visitábamos al comienzo del otoño nos obsequiaba con un delicioso dulce de peras en gajos. Una fuente llena para cada uno y a comer con una cuchara más grande que nuestras bocas y unos buenos trozos de galleta trincha. Mientras comíamos esa exquisitez, tratábamos de no pensar en el piso de la galería donde jugábamos a resbalar, y no precisamente porque estuviera encerado; ni tampoco en la penumbra olorosa de su dormitorio. Nos conformaba la limpieza de su cocina y el jabón casero con que se lavaba las manos antes de servirnos.
Ireneo y José Agirre eran primos de mi amona Francisca. Sentían un profundo cariño por mi padre a quien habían visto nacer y criarse en el campo, entre las patas de las vacas del tambo, y el gusto por los “pingos de cuadreras” que desde la adolescencia, él preparaba en esos campos vírgenes tapizados de gramilla moteada de pajonales. Por el tiempo en que lo conocí José había pasado a mejor vida. Su campito estaba a abandonado y cada tanto mi padre vigilaba el rancho de “chorizo” refugio de linyeras y peludos. “Mutila”-como le decían- los acompañaba en su soltería y sabía escucharlos entre “cimarrón y cimarrón”, mate y mate.
-Me contaron en la cremería que el domingo ganó el “Paraguay” tuyo en las cuadreras, che Sixto – le decía Ireneo con ese vozarrón al que había incorporado el “che” de su estadía en los campos bonaerenses. Y mi padre se daba un tiempito para contestar mientras cebaba el espumoso amargo: - Así parece, lo dejamos chato al viejo Agrelo. Entró en el último poste y le ganó por un cuerpo al tordillo mañero que tiene.
El “Paraguay” era un zaino claro reluciente, de crin y ojos negros como la noche, que sólo se dejaba montar por él, y por Marcial Lucero cuando había carreras. El resto del tiempo lo pasaba recorriendo potreros en sus actividades de padrillo criollo de las que mi padre e Ireneo obtuvieron buenos retoños para el trabajo en el campo. El frío de Junio despertó en mí este recuerdo, y para contarlo, me refugié en el aliento cálido, en el hueco del velloncito oloroso de mi cordera “Negrita”; esa carita negra que junto a su melliza, salvamos con mi hermano de las garras del frío, aquella mañana de invierno, entre las ovejas de Ireneo.
Nota. Palabras en euskara, el idioma vasco:
Makila: bastón – cayado
Txakurra: perro
Mutil: muchacho. A
Antzuola: villa de la provincia de Gipuzkoa (en el País Vasco o Euskal Herria).
Propuesta: ¿Compartimos un corderito al txilindrón con un buen tinto? Nada más rico que el corderito que hacía Ireneo en su cocina “Istilart” y el impagable dulce de peras en gajos.
CORDERO AL TXILINDRON::
Ingredientes: 1 y 1/2 kg de pierna de cordero deshuesada y trozada- 2 cebollas – 2 pimientos verdes- 6 dientes de ajo – carne de 4 pimientos choriceros o de 4 morrones – 4 papas medianas – 4 tomates perita grandes – 2 rebanadas de pan (casero mejor)- harina – 1 taza de caldo o de agua caliente – 2 vasos de vino blanco seco – aceite- vinagre de vino- sal y pimienta – perejil.
Preparación: Pasar por harina los trozos de carne de cordero previamente condimentados con sal y pimienta. Freírlos en sartén con abundante aceite bien caliente. Reservarlos al calor. Aparte picar cinco ajos, las cebollas y los pimientos verdes. Freírlos a fuego suave en una cacerolita. Añadir luego la carne de los morrones o de los pimientos choriceros (si se consiguen), el vino, el caldo y por último la carne del cordero. Cocinar durante 45 minutos a mínimo. Mientras picar el ajo restante y machacar en un mortero el pan trozado y frito con dos cucharadas de vinagre de vino y un chorro de aceite. Agregar a la cazuela rectificar condimento y cocinar durante cinco minutos más. Servir bien caliente acompañado de papas fritas cortadas en cuadrados pequeños. Vino tinto borgoña y… Buen provecho. On Egin!!



 Send to a friend
Send to a friend Add comment
Add comment