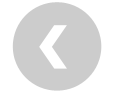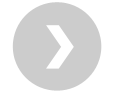-¿Qué dice? Preguntamos ansiosos. Está hablando en vasco. Solo habla en vasco ahora -dijo mi tía Paca- y nos echó fuera de la habitación.
-Vayan a jugar, el abuelo necesita descanso. Se pone nervioso si los ve acá.
Con la cabeza baja fuimos a sentarnos bajo las plantas de mandarina. Era una tarde calurosa de Enero. Tío Pilar nos invitó a tomar un helado en el Bar del “Everton”, nuestro club. Pero yo no quise. Me quedé desgranando cascotes de tierra bajo el mandarino, hasta que vi a tía Paca encaminarse al lavadero para fregar las sábanas que acababa de cambiar. Tendría para un buen rato.
Me levanté, me lavé las manos en el tanque con pececitos, donde se recogía agua de lluvia y así, con las manos mojadas, me fui a ver al abuelo.
Estaba quieto mirando hacia arriba. Sus ojos claros casi no tenían color. Puse mis manos húmedas a cada lado de su rostro. Entonces el sonrió – Txikia, ura freskua- me dijo con esa voz ronca y suave que siempre le había conocido.
Él había regresado a su idioma, a su tierra. Pensé que tenía sed porque aunque no entendía sus palabras, sus labios estaban resecos bajo el poblado bigote.
Fui a buscar agua fresca y llené la copa donde la abuela siempre le servía el agua cuando él regresaba de la huerta.
Me acordé cómo ella le secaba la cabeza con un pañuelo y se miraban largamente. Tomé un repasador, lo mojé, lo estrujé bien y fui a llevarle agua al abuelo.
Casi no podía sentarse. Primero mojé su rostro, su cabeza, su cuello y pude ver la expresión de alivio que él sentía. Luego, algo incorporado, bebió el agua con avidez y se quedó mirando la copa.
-Neska polita, potxolita -me dijo apenas sonriente- y volvió a caer sobre la almohada; pero retuvo mi mano y la llevó a su cabeza. Le rasqué la pelada como hacía siempre y pensé en la txapela. Le traje rápidamente la txapela que colgaba de un extremo del respaldo de la cama. Y la puse sobre su cabeza, ladeada hacia la izquierda, como él la usaba.
Sí, eso era lo que quería. Siguió tomado de mi mano, mirando hacia arriba, con los ojos cada vez más claros.
-Mutila ona, mutilagarria hila aita. Ni laztana hila amona. Hila anaia. Hila ama- hablaba tan bajito que debí acercarme para entenderle. Y eso era lo que escuchaba sin entender. El ahora extendía los brazos y apartaba mis manos que trataban de contenerlo.
Dejé la copa y el repasador sobre la mesita de luz y corrí a llamar a mi tía Paca.

-Andá, buscá rápido al doctor- me dijo y y corrí las tres cuadras que me separaban de la casa del médico pensando qué me quería decir mi querido aitite.
Cuando regresé, espiando detrás de la puerta, solo pude ver sus ojos de agua inmóviles, sus manos apretando la txapela, mis tías que lloraban.
Él ya no estaba allí. El tiempo me hizo saber su historia y entender sus palabras.
La madre de Laurentxo pertenecía al caserío Irigoyen Ostolaza, donde su padre, Aranberri, era pastor.
Se había criado en un ambiente misterioso, con la creencia popular que descendían de los “agotes” y que las mujeres eran sorgiñas.
Francisca se enamoró de Pantxo Etxabe en una fiesta de San Miguel. Se escaparon juntos y vivieron un tiempo en el monte en una de las txabolas de pastor que ella conocía. Pero al anunciarse el niño, Pantxo decidió casarse con ella y volver a su baserri, en el valle del Urola. Allí nació Laurentxo en pleno Enero y en medio de una tormenta de nieve.
El parto fue difícil y la muchacha nunca recuperó su sano juicio debido a las altas fiebres que la acosaron en la cuarentena.
Cuando el pequeño tenía dos años ella desapareció para siempre. No pudieron encontrarla ni en el monte, ni en el bosque, ni en el río.
Tal vez se la tragó una sima. Nunca se supo y no hay registro de su muerte.
Muchos dijeron que era hija de Mari y que la dama del Txindoki se la llevó con ella para hilar sus hilos de oro en los cuernos del aharia sagrado.
La cuestión es que Pantxo se casó pronto con otra muchacha y nació Iñaki.
Casi de la misma edad, los niños crecieron juntos y se hicieron compañeros inseparables. Algo los distinguía y los diferenció para siempre. Laurentxo era pequeño, tímido y reservado. Ignacio era un mocetón forzudo, de buen comer y beber, harrijazotzaile, orgullo del caserío porque no había campeonato que no ganase el buen txapeldun.
Los otros hermanos fueron naciendo año a año.
No era suficiente para todos lo que daba el caserío y los mayores debieron buscar trabajo en las minas del hierro de Aizpea. Apenas unos muchachitos, dejaron de ser pastores para entrar a las minas. Perdieron la noción del tiempo trabajando en las extensas galerías, sometidos al intenso fuego, bajando en cestos los trozos de hierro camino a las ferrerias.
Y lo que en Laurentxo era timidez se transformó en silencio absoluto; por el contrario Iñaki se hizo cada vez más aventurero, como si esa vida dura que llevaban le hiciera explotar de alegría en las fiestas y en las apuestas.
Así fue que entre trabajo y parranda se enteró que al cumplir veinte años el gobierno español los mandaría a la guerra en África. Animó a su hermano mayor y una noche, sin despedirse de la familia, desde las mismas minas escaparon a través de los montes, cruzaron la frontera por el paso de los contrabandistas, amigos de partidas de mus y otras chanzas, para embarcarse en lo que pudieran.
En Biarrritz un pescador amigo, Andoni Zubiaurre, los llevó escondidos en su barca hasta Burdeos donde los recomendó a dos mozos de cubierta parientes de él, que trabajaban en un paquebote de carga con destino a Buenos Aires.
Y así, de polizontes, ya en la bodega del barco, ya en los botes salvavidas, viajaron los dos hermanos tomando un algo de sopa, un algo de pan de vez en cuando, hasta que llegaron a destino. Solo hablaban euskara y ambos eran analfabetos. Llevaban lo puesto y ni un duro en el bolsillo.
Desde el mismo Hotel de Inmigrantes les ofrecieron trabajo en Carlos Tejedor como peones de tambo. Y allí fueron en carretones, los dos hermanos sin saber qué hacer con sus manos, y sin entender demasiado cuál era el trabajo.
Mineros vascos a ordeñar vacas. Fueron pasando de tambo en tambo hasta que en una romería, mientras Iñaki se entrenía en una competencia de quien bebía más vino. Laurentxo hizo amistad con Joseba Juanitorena, euskaldun como él y como él de pocas palabras. Comenzaron a trabajar juntos repartiendo leche en el pueblo, de un tambo al que en poco tiempo Laurentxo se incorporó.
Iñaki siguió con suerte en las apuestas, y se instaló en una fonda atraído por las pestañas de la dueña, una andaluza que trakatrá- trakatrá. Y como una cosa lleva a la otra con las pocas palabras que había aprendido Laurentxo supo -de parte de uno de sus clientes- que muchos vascos se estaban yendo a la Provincia de Córdoba, donde había posibilidades de conseguir tierras para criar ganado.
A duras penas arrastró a su hermano y un ventoso día de Otoño llegaron a la Colonia “La Leona” donde en el tambo de Esteban Aguirre necesitaban peones.
Iñaki pasó a la cremería, por su fuerza para descargar los tarros lecheros y Laurentxo al tambo de la familia.
Esteban Aguirre Murguizur y Mónica Aranguren Urcelay habían llegado desde su tierra de Antzuola con una familia de cuatro hijos que se incrementó al llegar a la Argentina.
Trabajaron un tiempo en la estancia de unos parientes y luego se independizaron con su propio tambo y él quedó como encargado de una cremería.
Para cuando los hermanos Echave llegaron al lugar, en 1918, todos los varones Aguirre eran muchachos de trabajo a campo, con la hacienda o en el tambo, y las hijas, todas "en edad de merecer”, como se les decía a las casaderas.
La primera vez que Lorenzo conoció a Pantxika fue cuando descubrió quién le tiraba bolitas de paraíso mientas estaba ordeñando.
–Lotsagabe neska- pensó.
Y la respuesta no se hizo esperar. Una boñiga de vaca fue a parar en el trasero de la muchacha que corrió al ser descubierta.
Ella quería sacarlo de su seriedad, su rudeza. Él ni siquiera la había tenido en cuenta.
Otro día escuchó – Ura freskua quieres? Y al levantar la vista de su tarea vio a la muchacha pequeña, de ojos tristes y sonrisa plena, ofrecerle un jarro de agua recién sacada del pozo del molino.
La bebió con deleite y ella luego le secó el sudor de la frente con el borde de su delantal.
Así día tras día se repitió el mismo encuentro hasta que ella después de secarle la frente, le selló un beso con su mano y se escapó corriendo.
Esa misma noche Lorenzo se bañó en el tanque del molino. Se vistió con sus mejores prendas y usó el perfume que a Iñaki le había regalado la trakatra- trakatá, como él le decía.
Se dirigió a la casa de don Esteban, el patrón, y como pudo, con su escaso hablar castellano, dijo: - Barkatu jaun, gau on ….. esposa quiero Franciska sea.
Directo el vasco. Esteban lo abrazó y largó una franca risotada. Francisca y las hermanas hacían ronda en la cocina cantando. - Ai, ai ,ai mutila txapela gorria…
Mónica, la madre, le invitó a pasar y le ofreció mate amargo. Lorenzo se quitó la txapela y sentado en el largo banco de madera recibió el mate con timidez y agradecimiento.
Pantxika lo miraba con su amplia sonrisa desde un rincón.
Más tarde toda la familia colaboró en la construcción de la habitación de adobe, techo de chapa y piso de ladrillo que los albergaría.
Se casaron una mañana de Abril, y con más de una protesta lo llevaron a la iglesia porque Lorenzo, de curas… nada querer saber.
Hubo fiesta en el caserío y todos los vascos de los alrededores llegaron con sus botas de vino, lechones y corderos para la parrilla, muebles y enseres para los novios.
Iñaki levantó sus piedras en honor a los recién casados y prometió buscar mujer para sentar cabeza.
Al compás de una verdulera, los novios bailaron entrelazados un vals cortito porque de eso, él poco y nada.
Luego ella lo animó, con las palmas de todos, a una jota.
Los ojos claros de Lorenzo, verdes como hojita de sauce, brillaban por una alegría que nunca había conocido. Su pequeña esposa lo acariciaba con su mirada de caramelo. Lo alentaba con sus brincos graciosos y prometedores.
Como acostumbraba la familia, el jolgorio duró un día entero.
Él nunca había conocido mujer y ella tampoco hombre. La ternura fue la primera manera de amarse, y el juego, al que ella por instinto, inocentemente, lo animaba.
Vinieron los primeros hijos y Lorenzo decidió alquilar su propia tierra para comenzar la vida de la familia. Unas pocas vacas coloradas que le compró a Leceta, otras que aportó el suegro, unas ovejas que les regaló Víctor, el cuñado y así fueron escribiendo con trabajo y amor su propia historia.
Cuatro mujeres y el varón que cuidaría de la etxea fueron los hijos que criaron en esa humilde casa de campo en la que trabajaron de sol a sol los padres y desde pequeños en tareas menores, los hijos.
Un tambito de vacas coloradas, un potrero para el maíz y otro para la alfalfa, una majadita que recorría la breve extensión de tierra dejando su rastro de lana en los alambrados. La parva de pasto seco cerca del corral de ordeñe; la troje para las mazorcas de maíz detrás de la casa. Un chiquero bullicioso, más allá del tanque del agua, con algunos cerdos para consumo.
Y siempre dos marranas engordando para la “carneada” del invierno, que les brindaría morcilla negra y blanca, chorizos, tocino, panceta y jamones.
Así fueron los comienzos. Una familia estrechamente unida por lazos de amor, casi excesivamente protegida por esa emakume de frágil apariencia pero con el temple de cualquier hombre. Cuando Sixto, el varón, cumplió los veinte años, Lorenzo y Francisca vendieron una novillada que tenían en engorde, compraron una casa en el pueblo y allí se fueron con las hijas dejando al muchacho con algunos peones al cuidado del campito.
Francisca fue una de las primeras mujeres del pueblo que ejerciendo sus derechos civiles tuvo cuenta propia en el Banco de la Provincia.
En su casa no faltaba el diario y ella estaba al tanto de todas las noticias que pacientemente leía por las tardes a su Lorenzo.
Él nunca había querido aprender a leer, ni mucho menos a escribir. Y ella lo malcriaba a gusto como si fuera otro hijo más.
Que por las mañanas la leche con café con sal en tazón con migas; que la mamia en la ventanita de la cocina, para que a media mañana la bebiera de la misma cacerolita enlozada, donde la guardaba celosamente. Que el mate amargo antes de la cena. Que la ropa siempre impecable y la colonia que tanto a él le gustaba.
Ella misma lo afeitaba y recortaba el bigote susurrándole palabras en euskera que lo hacían sonreír por lo bajo. Ese cuidado con tanto mimo le hizo olvidar que había crecido sin madre.
Pantxika tenía en la galería de la casa macetas llenas de geranios, un inmenso patio con frutales, huerta, flores y gallinero. Esa casa del pueblo siempre llena de la algarabía de las visitas, los parientes, niños y nietos. Una cocina tibia, humosa en la que se hablaba de las cuestiones de campo y de política.
En el aparador del comedor no faltaban los caracolitos de menta, las vainillas, el oporto, y el anís que reemplazaba al patxaran y detrás de la puerta de entrada un jarrón grande con flores de cardo amarillas. Misterio que nunca quiso revelar.
Como otras costumbres que alentó en mi padre: plantar tres huevos en cada esquinero del campo para viernes santo y de esa manera evitar que cayera piedra; quemar cáscara de ajo en el fogón; tener ristras secas de maíz colgadas en la pared del galpón; dejar siempre por las noches, en la ventana de la cocina, una taza de leche.
Creo que mi amona fue en realidad otra sorgiña, encubierta hija de Mari de Txindoki, a la que reemplazó cristianamente por su amada Virgen de Arantzazu.
Cinco meses después de la partida de su Francisca también él se fue.
No quería perder el barco esta vez porque sabía que lo regresaría a su tierra, con su hermano, con su amada y allí se daría el gusto de verla trepar los cerezos, correr tras las potokas, y amarse como cuando eran jóvenes en el sereno del campo, a la luz de la luna, con el rocío mojando sus besos.



 Send to a friend
Send to a friend Add comment
Add comment